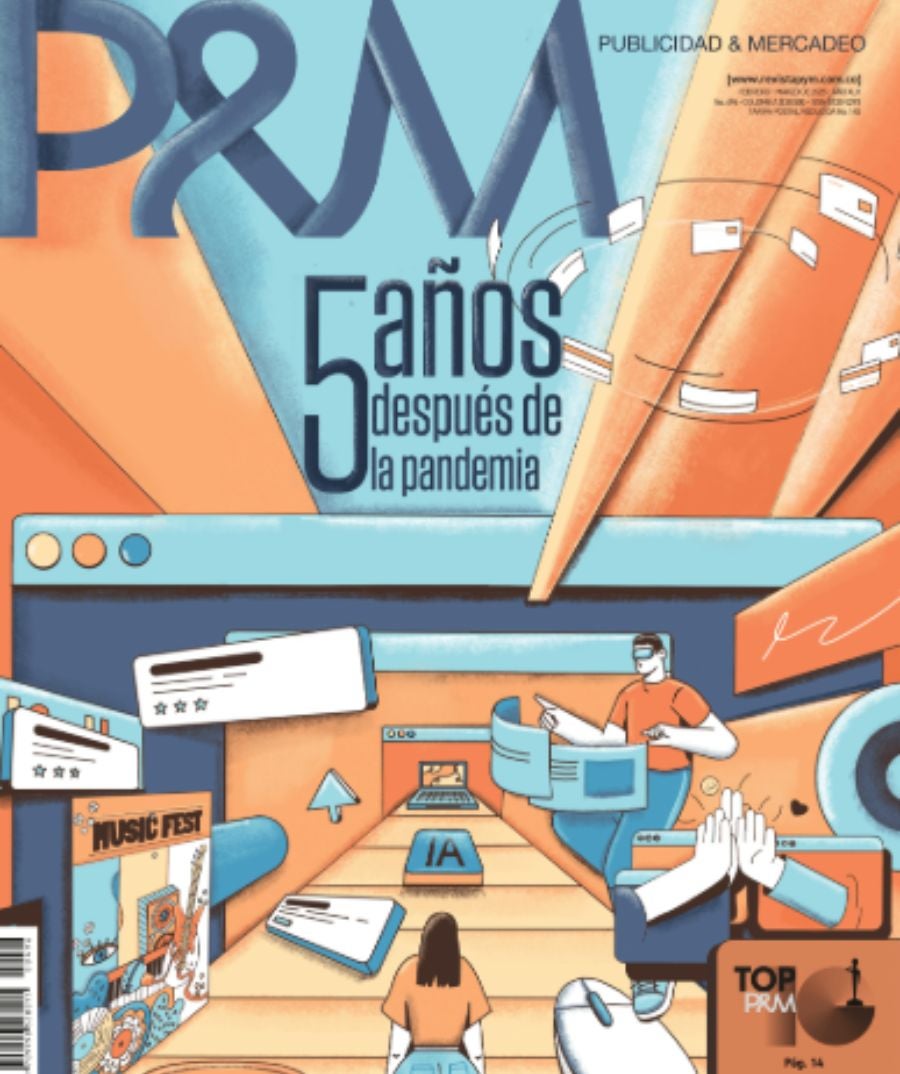Cuando toqué las puertas de mi primera experiencia laboral, descubrí que había resuelto esta incógnita.
Aquella organización no solo me ayudaba a cumplir mi propósito personal, sino que también me permitía poner en práctica las teorías de Harold Dwight Lasswell o de Marshall McLuhan, que había recorrido como estudiante en mi formación profesional.
Y, entonces, entendí que la comunicación –con su significado latino communis– no era más que lo que estaba viviendo allí: compartir, poner en común.
Descubrí que eso que me preguntaba años atrás estaba resuelto, porque no había nada mejor para mí que crear historias y, con ellas, transformar colectivamente desde mi profesión como comunicadora social.
Empecé a darle vida a la comunicación, a volverla mi aliada, hasta la personifiqué, como el firme reflejo de la empatía y como un habilitador para el cambio.
Reafirmé que tenía que usarla a favor de las relaciones que generamos entre los individuos, como ese puente inclusivo que une y que nos permite persuadir, guiar y conectar.
Pero, también, fui más allá del modelo tradicional y lineal que involucra al emisor-receptor para pasar a un modelo circular donde la retroalimentación, conocer, entender y crear con el que está del otro lado se vuelven clave.
El hacer del comunicador implica, en primera instancia, sensibilización y comprensión de las realidades que vivimos; conocer, vivir y apropiarse del contexto.
Luego, implica generar una invitación al diálogo, a compartir información e intercambiar ideas, para incentivar la participación.
Implica visibilizar de manera real, transparente y auténtica.
Tenemos el reto de adentrarnos en el corazón de nuestra audiencia, de humanizar las historias, volverlas cercanas y ponerlas en un lenguaje común e incluyente.
Implica, a través de nuestras narrativas, propender a generar experiencias en el otro, basadas en aquello que piensa, siente y lo que lo mueve en la vida.
Debemos engranar las manifestaciones individuales y colectivas con el fin de ayudar a encontrar bases comunes para la acción, redefiniendo prácticas sociales y cambios positivos en el comportamiento humano.
Cuando comenzó la pandemia, llamé a doña María, una agricultora que conocí hace unos años en mi segunda experiencia laboral. –“Seguimos adelante –me dijo–, esto no es nuevo para nosotros. En el campo siempre estamos encarando desafíos”.
Su respuesta me dejó atónita y entonces, la invité a que continuáramos la conversación. Quería entender qué había detrás de su lenguaje y su sentir.
Su entereza y optimismo me estaban enseñando y sus palabras me manifestaban un llamado a la acción, no solo para continuar fortaleciendo los programas en los que trabajábamos con mujeres como ella; sino para visibilizar las realidades y los retos del campo de una manera humana, creativa y generadora de valor.
Doña María y otras mujeres campesinas se sumaron para darle vida a esta historia y entonces, nos trajimos la fuerza del campo a la ciudad.
A través de ferias artesanales y bajo el concepto de la agricultura es cultura, estas mujeres lograron vender sus productos, diversificar su portafolio y encontrar aliados que las ayudaran en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades.
Enaltecimos su resiliencia e invitamos a través de nuestra comunicación a revalorizar y sensibilizarse con la cultura de quienes hacen que el país no se detenga.
Sin duda, la comunicación se vuelve una pieza clave para el rompecabezas; no solo por ser el elemento que articula a la sociedad, sino porque dentro de su integralidad e influencia, nos conecta y se vuelve el motor inicial para invitar a generar transformaciones y propósitos compartidos.
Si volviera a nacer, la incógnita de qué ser cuando grande, la resolvería de la misma manera.
Artículo publicado en la edición #478 de los meses de febrero y marzo de 2022.